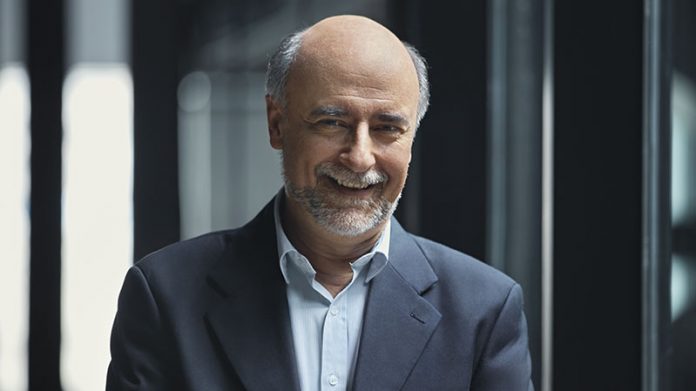Por Pablo Mieres (*) | @Pablo_Mieres
Nuestra autopercepción como sociedad históricamente ha estado asociada a la idea de una comunidad integrada. Un país de “clase media”, con distancias sociales y económicas cortas, alimentada además por el hecho de que “somos pocos” y, por lo tanto, tenemos un grado muy extendido de interacciones cruzadas, es decir, que “nos conocemos mucho”.
Tenemos, además, el raro privilegio de ser una de las pocas democracias plenas del mundo. También tenemos el nivel más bajo de informalidad laboral de nuestro continente y, de acuerdo con el Índice de Gini, somos una de las sociedades latinoamericanas con menor desigualdad, aunque en el marco del continente más desigual del mundo.
Sin embargo, los indicadores de convivencia social, inseguridad y violencia ponen entre signos de interrogación esa autopercepción muy benévola que tenemos los uruguayos sobre nosotros mismos.
Nuestra tasa de homicidios, desde hace ya unos cuantos años, es el doble que el promedio mundial, y la tasa de prisionalización, es decir, de personas privadas de libertad con respecto al total de la población, es de las más altas del mundo.
Pero, además, la efectiva reincidencia de las personas que egresan de la prisión es de más del 70%, es decir, que más de siete de cada 10 personas que salen de la cárcel, vuelven a delinquir. Vale tomar como referencia que este guarismo es más del doble del que tienen los países que mejor gestionan el egreso de la prisión.
En tal sentido, para profundizar en estos aspectos es recomendable leer una nota reciente de la periodista Natalia Roba en El Observador sobre la situación de inseguridad y los diferentes indicadores que impactan hoy en nuestra sociedad.
Pero, además, es justo reconocer que, aunque no existen estadísticas sobre estas conductas, es público y notorio que han aumentado en los últimos tiempos los problemas de violencia en la convivencia cotidiana o, al menos, niveles de distanciamiento y falta de empatía social.
También es cierto que, en cuanto a las tasas de pobreza e indigencia, más allá del impacto de los años de pandemia, que fue de carácter mundial, la tendencia ha sido a la reducción y el acceso a los bienes de consumo ha aumentado mucho en los últimos tiempos.
Pero, no menos cierto es que los datos con respecto al acceso a la vivienda muestran un preocupante estancamiento y tenemos alrededor de casi 200.000 personas viviendo en asentamientos, y la población en situación de calle ha aumentado en los últimos tiempos.
Por otra parte, el acceso a la información y la posibilidad de que cualquier ciudadano, más allá de su condición social, pueda acceder a referencias de consumo y de formas de vida diferentes de la propia, ha aumentado astronómicamente.
Esta nueva globalidad donde a través de los medios de comunicación, pero particularmente por medio de las redes sociales, todo se conoce, genera un cambio sustancial en las expectativas sociales de los ciudadanos. En efecto, el conocimiento sobre las posibilidades de consumo promueve la posibilidad de acceder a esos bienes o realidades que, sin embargo, siguen estando fuera de su alcance.
Entonces, es posible que en algunos casos se produzca un proceso que fue descripto por Robert Merton en la sociedad de Estados Unidos de los 50. La disonancia entre expectativas sociales y el logro efectivo de lo que se desea alcanzar, produce frustración o malestar social y en algunos casos un aumento de la posibilidad de optar por caminos para cumplir con sus expectativas que no son legítimos ni aceptados legalmente.
Esto lleva a un incremento del delito o, al menos, de la violencia en las relaciones de convivencia por el impacto de la frustración ante un objetivo deseado y visible, en teoría, al alcance de la mano.
Si a esta realidad le agregamos que un porcentaje importante de las nuevas generaciones viven en situación de exclusión con respecto al conjunto de la sociedad, la posibilidad de revertir esta tendencia es baja.
En efecto, los datos nos golpean en la cara. La pobreza entre los niños es el doble que en el conjunto de la población y 10 veces más que entre los mayores de 65 años. La mitad de los adolescentes de nuestro país desertan del sistema educativo sin terminar la enseñanza media y los jóvenes de 18 a 25 años tienen una tasa de desempleo que triplica la tasa de desempleo del conjunto de la población.
Si no cambiamos significativamente estos indicadores de manera urgente y firme, las condiciones de nuestra convivencia social y nuestro sistema de bienestar social que construimos continuarán estando en riesgo.
Del mismo modo, es imprescindible una profunda reforma de nuestro sistema penitenciario, porque es imposible recuperar la seguridad si no construimos un camino efectivo para la rehabilitación de la población privada de libertad y, para ello, es indispensable que se cumpla con un objetivo que desde hace años acordamos todos los partidos, pero que no se ha cumplido aún: sacar al INR del Ministerio del Interior y convertirlo en un servicio descentralizado.
Reducir la pobreza infantil, bajar sustancialmente la deserción educativa de los adolescentes, reducir el desempleo de los jóvenes y reformar el sistema penitenciario, son requisitos urgentes e indispensables para que nuestra sociedad vuelva a ser una sociedad integrada. Por ahora no parecemos estar a la altura de responder a este desafío, porque el tiempo pasa y estos asuntos siguen pendientes.
(*) Líder del Partido Independiente.